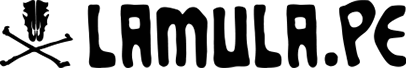El 7 de mayo del 2019 se inauguró en la Sala Penal Mixta de Bagua un capítulo nuevo del largo y tortuoso camino de justicialización del dramáticamente caso del 'Baguazo': se trata del caso 'Los Generales', el cuarto de los juicios penales nacidos tras el lamentablemente enfrentamiento del de junio del 2009. Este juicio tiene la tarea de juzgar culpas y responsabilidades de los cuatro generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) a cargo de las operaciones de desalojo de la carretera Fernando Belaunde Terry en ese fatídico día. Ahí, en el banquillo de los acusados, el pasado 7 de mayo, estaban sentados tres de los imputados: Luis Muguruza Delgado, Javier Uribe Altamirano y José Armando Sánchez Farfán.
Se trata de la etapa final de la denuncia presentada en el 2010 por la fiscalía de Bagua contra los generales acusados de ser los presuntos autores del delito de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de los nativos David Mashigkash, Romel Tenazoa, Jesús Timias y Genaro Chijiap, entre otros. Según la acusación, los mandos de la PNP no hubieran tomado la precaución debida para desplegar los tres planes operativos, desatención que produjo diferentes desórdenes con los manifestantes y los civiles, llevando a la muerte de ocho ciudadanos y a múltiples lesiones graves y leves a 16 ciudadanos de la zona. Por todas estas razones, la fiscalía pide 25 años de pena privativa de la libertad para todos los acusados y el pago de reparaciones civiles que alcanza la suma de 65,000 soles, los cuales deberían ser cancelados en forma solidaria con el Estado peruano, quien ha sido incluido en la acusación fiscal como tercero civilmente responsable.
Aspecto particularmente interesante de toda la situación: en la tarde del mismo día se desarrollaba también la audiencia número 25 de otro juicio penal relacionado con el 'Baguazo', es decir el emblemático caso del 'Juicio a la Estación 6'. En este caso se está sentenciando a 25 indígenas por la muerte de 10 policías de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) quienes fueron asesinados en ese mismo 5 de junio en la Estación 6 de Petroperú (distrito de Imaza), como retorcijón de los ataques ocurridos en la madrugada por los policías a los manifestantes en la Curva del Diablo.
Como es fácil imaginar, este 7 de mayo fue un día particularmente intenso en la Corte Penal de Bagua. En el mismo banquillo se alternaron víctimas y mandatarios, líderes indígenas y generales de la PNP. Por primera vez, los altos mandos policiales estaban expuestos (y desarmados) ante la mirada de los que fueron sus víctimas, y el aire en la sala estaba cargado de tensión y silencio. La historia todavía se detiene en consagrarlos como héroes o asesinos.
Dentro de un Perú que en el último año está mostrando la cara dura del organismo de la justicia institucional, y busca imponer un sentido de 'orden' y 'respeto de las normas' de manera imparcial, tanto que los periódicos diariamente nos comentan de la 'caída' en la prisión preventiva de las figuras más representativas del panorama político nacional, también la Sala Mixta de la calurosa ciudad de provincia de Bagua puede transformarse en una reproducción informal del Tribunal de Nuremberg.
Luego de la lectura de las acusaciones del fiscal de la nación, el general Uribe dejó claramente entender que las palabras del fiscal eran 'tendenciosas' y presentaban una serie de 'omisiones maliciosas', elementos que no permitían una objetiva reconstrucción de los operativos guiados por ellos, ni de las colaboraciones establecidas con el ejército. Una hora más tarde, dentro del interrogatorio como testigo en el juicio para el caso 'Estación 6', el general Muguruza afirmó con vehemencia: “Yo recibí la orden de desalojar la Curva del Diablo de los manifestantes, y esto hice!”. Palabras secas, pronunciadas con un cierto orgullo y acompañadas por un golpe de mano en la mesa. ¿Y sobre sus dramáticas consecuencias en la Estación 6 de Petroperú por los policías rehenes? Se insistió en el debate con el abogado Mondragón. Muguruza contestó que no era de su competencia, siendo que no tenía información sobre este asunto por haber asumido el mando de las operaciones el 4 de junio del 209. “Se confirma que el caso Estación 6 no se encontraba entre las prioridades del mando”, dijo el abogado a modo de conclusión.
Las palabras del general Muguruza resonaron fríamente en la cabeza de los presentes: quien perdió un hijo, quien perdió un esposo, quien perdió una pierna. O quien pasó, en pocas horas, de ser manifestante o un representante de la 'justicia indígena', a un vengador frente a un Estado injusto e históricamente indiferente de la suerte de sus 'hijos más marginales': los indígenas. Estas circunstancias desencadenaron, en ese fatídico 5 de junio 2009, sentimientos de rabia y resentimientos históricos que llevaron en pocas horas a una escenario de cruento masacre por los policías recluidos en la Estación 6. Frente a una asamblea indígena angustiada y exasperada, dominada por la sensación que el Estado había 'planificado eliminarlos', un grupo de indígenas decidió tomar una venganza 'histórica', y ya sabemos lo que ocurrió.
Al día siguiente, al descubrir los cuerpos de las víctimas, la prensa se repartió en dos facciones opuestas: los defensores de los 'buenos salvajes', posición en muchos casos sostenida por un oscurantismo sobre los aspectos más macabros de los acontecimientos; y los simpatizantes del gobierno de entonces que atacaron a los manifestantes como 'brujos salvajes', 'reductores de cabezas', 'enemigos de todas formas de modernización y desarrollo'. Un juego de manipulación de las clásicos estereotipos sobre el mundo amazónico, que -tal como el antropólogo Oscar Espinosa señala puntualmente- a poco sirvieron en entender la complejidad de lo vivido, y terminaron más bien por volver a infantilizar a los indígenas y a invisibilizar el reclamo político que estos grupos estaban llevando frente a la histórica ausencia del Estado.
Diez años después, la complejidad de todos estos asuntos vuelven aflorar y marcar la dificultad de la tarea asumida por los jueces de los dos casos, en su esfuerzo para desenredar los nudos de la historia, atribuir culpabilidades y redistribuir sanciones. Sin embargo, la fuerza de las emociones que cada uno de los actores sociales vinculados presenta, además que la diferencia entre el lenguaje y la lógica de acción adoptadas, pone en luz la distancia cultural y emocional presente entre el uno y el otro. Líderes y manifestantes indígenas, taxistas, colonos y exreservistas del ejercito, generales de la Dinoes, ronderos, … todos juntos en una única sala, reunidos a responder a las preguntas de los jueces y fiscales, se encuentran mal parados en tener que defenderse de las acusaciones del fiscal y, a la vez, asumir con orgullo la posición que jugaron dentro de dicho acontecimiento.
Sin embargo, en ninguno de estos debates parece emerger la clave de la respuesta a las más fatídicas de las preguntas: ¿Qué es lo que generó un nivel tan elevado de violencia? ¿En qué momento se perdió el control sobre las emociones y las fuerzas, y se pasó a deshumanizar al otro?
Asumiendo una perspectiva de memoria histórica, nos daríamos cuenta de que la violencia expresada ese 5 de junio correspondería a una forma elevada de una dinámica de violencia que la población de esta región vive cotidianamente, y que respondería más bien a su condición histórica de existencia dentro de la sociedad peruana.
Tal como el peritaje antropológico de Frederica Barclay del 2016 ha evidenciado (en ocasión del juicio penal a la 'Curva del Diablo'), esta región más conocida como 'frontera olvidada' ha conocido una historia de enfrentamientos y violencias estructurales en todas las relaciones que los indígenas allí presentes han vivido en el curso del tiempo con los 'apash' (los blancos) que quisieron imponer su presencia y sus formas de dominación. Y si las paginas de Vargas Llosa en 'La Casa Verde' nos cuentan en detalle las torturas que policías y colonos impartían a los indígenas 'rebeldes' a la mitad del siglo pasado, pocos son los estudios que nos hablan del nivel de tensiones y represalias que actualmente regulan las relaciones entre las diferentes secciones de esta sociedad fronteriza. Una Ley del Talión cotidiana que es difícil de evadir.
Como las reflexiones sobre el conflicto armado interno señalan muy bien, la explosión de violencia trae inexorablemente otras violencias, y en los casos de 'situaciones límites', donde entra en juego la percepción de tener en riesgo la propia sobrevivencia, la mayoría de los actores termina por jugar diferentes roles a la vez, como víctima y victimario. Pero sobre todo, estas condiciones límites son las que permiten la persistencia de emociones propias de la memoria de violencia, que permiten deshumanizar los enemigos, romper vínculos de alianzas o proximidad afectiva y alimentar sentimientos y acciones excepcionalmente cruentas como acto extremo de sobrevivencia.
Al momento de terminar la audiencia, muchos de los presentes salieron con anticipación, a fin de evitar la mirada o cualquier contacto con el general Muguruza. Pero otros se quedaron, por darle un saludo aunque fugaz. De persona a persona. Al salir de la sala, todos se sintieron animados por sentimientos encontrados: de un lado, las emociones por el recuerdo del pasado; del otro, una sensación nueva, de encuentro no violento con el 'otro', ese 'gran enemigo'.
A mi parecer, dentro de los ambientes de la Sala Penal de Bagua se marcó un antecedente importante en la percepción de la historia de estos grupos indígenas, así como de su participación en la sociedad civil. En lugar de enfrentar con violencia a los representantes del Estado, o de esperarlos inútilmente en mesas de concertación vacías, los indígenas asistieron a la llegada de los generales, y compartieron un mismo espacio. La tarea de 'rehumanizar' tanto al enemigo cuanto a uno mismo, como diría la antropóloga Kimberly Theidon.
Quizás los dos actuales juicios sobre la 'Estación 6' y los 'Generales' no podrán ayudar en la reconstrucción fatídicas de los hechos ni en la redistribución exacta de las responsabilidades entre sus autores y mandatarios. Sin embargo, esta misma sala, sin quererlo, está terminando por ser un espacio de reencuentro, transmisión de memorias, y sobre todo de humanización y de alguna forma pacificación de los sentimientos de muchos de los actores de esos dramáticos momentos. Aspecto a mi parecer, fundamental y prioritario dentro de una sociedad de frontera profundamente marcada y dramáticamente repartida tal como ha quedado la del post-Baguazo.