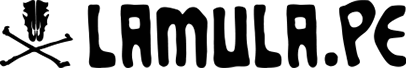El pasado 5 de junio 2017 se cumplió el octavo aniversario de la tremenda masacre entre policías e indígenas awajún y wampís que toma el nombre de Baguazo. En la plaza de Imacita se reunieron alrededor de 300 awajún que, con sus lanzas y sus caras pintadas, han vuelto a ocupar el centro de la vida social de ese puerto olvidado de Amazonas y de la opinión pública nacional del Perú. Como muchos de los presentes me hicieron notar no había prensa, ni un periodista que pudiese interesarse en sus reclamos, dispuesto a recoger y difundir sus peticiones y preocupaciones. Los diferentes mítines y marchas que se alternaron durante dos días en la provincia de Imaza pusieron en evidencia la falta de un interlocutor estatal que pudiera contestar a las diferentes preguntas que los nuevos acusados y sus familiares estaban elaborando.
En primer lugar: ¿Por qué fueron atacados por la espalda por los policías en el 2009? Si sus reclamos eran pacíficos y legítimos, destinados a defender sus derechos constitucionales en el uso y propiedad de las tierras tituladas, ¿por qué tanta agresión y menosprecio de los acuerdos previos? Y, seguidamente, entender el significado de cinco juicios contra los manifestantes indígenas, acusándolos de todas clase de responsabilidades, y ninguna voluntad de dialogo con la contraparte de los acontecimientos, es decir los órganos del Estado peruano y las fuerzas del orden.

Uno ha sido el punto principal de estos dos intensos días: la invocación a la unidad awajún, a fin de contestar de forma compacta y unitaria a las dificultades que el nuevo juicio implicará a los agraviados en los próximos años. Eso no significa solamente un llamado a la lucha, sino también un compromiso de apoyo físico, moral y material a todas las necesidades que el próximo juicio pueda presentar. Los que participaron en el Paro del 2009 respondieron a un llamado colectivo de defensa de derechos territoriales, y de la misma manera quieren manifestar ahora su participación en el próximo juicio con las comunidades involucradas. “Buscamos la unidad”, repiten los diferentes líderes políticos y apus que han protagonizado estos eventos.
Esta actividad resultó aún más sorprendente y puntual, si consideramos el silencio y la sensación de vulnerabilidad que habían caracterizado a esta fecha en los últimos ochos, tanto que las únicas actividades realizadas en la región habían sido de las organizaciones mestizas en Bagua Grande, como la ronda campesina y de la Asociación de Víctimas y Familiares de los sucesos del 5 de junio (AVIFHE). Este año, al revés, se pudo ver un insólito dinamismo motivado, a mi parecer, por múltiples factores. Vamos a considerar algunos.
En primer lugar, el recuerdo, fresco y vivido, del cierre del primero de los seis juicios relacionados al “Baguazo” (22 de setiembre 2016), donde la sentencia -sorprendentemente- había declarado la absolución de los 53 acusados. El conjunto de varias experiencias, es decir de los dos años de audiencias, de la relación con el sistema de justicia ordinario y, finalmente, de la sentencia, ha marcado una huella importante en la memoria indígena local, tanto de los ex- acusados, como de sus familiares. Ellos han tenido una experiencia directa y profunda de la política de criminalización de la protesta y de sus consecuencias: cómo funciona el sistema de justicia ordinario, su lenguaje y sus tecnicismos, pero también la sensación que, a veces, hay formas de diálogos y entendimientos.
Me refiero a las relaciones humanas y, a veces, de amistad, que han venido estableciéndose entre los agraviados y sus abogados. Pienso, por ejemplo, en el vínculo humano y sincero que se ha consolidado entre el doctor Norbel Mondragón Herrera y el líder awajún Santiago Manuin. Cuando, en el 2016, Santiago se encontró discapacitado a causa de las heridas de balas del Baguazo, a la salida de su sala operatoria encontró a este doctor. “Nunca te desanimes. No son las piernas lo que hace de un hombre un gran luchador social”, le dijo el abogado, dándole la mano.

Otro espacio de conocimiento y construcción de diálogos nuevos ha sido la misma Sala Mixta de Bagua. Una situación de sutil conexión entre la corte penal de Bagua y los agraviados, hecha por silencios, mutuos entendimientos y también pequeñas comprensiones, permitió un clima más relajado y amistoso en las últimas audiencias. Todos recordamos cómo en las primeras audiencias parecía haber un muro infranqueable entre los dos lados de la sala, donde la corte penal había mostrado actitudes torpes y menospreciantes hacia a los acusados, motivadas por prejuicios racistas y la falta de una aproximación intercultural. Por el contrario, en las últimas audiencias, el juez Zabarburú venía adoptando una actitud mucho más cercana hacia los acusados, dando a cada uno un saludo cordial, llamándolos por nombre y mostrando un cierto interés hacia sus condiciones de salud.
Como me comentó la periodista de Radio Kampankis: “Estos dos años de juicio han sido un eterno vía crucis. Ambos han tenido que compartir tantos momentos, que de alguna manera los jueces han aprendido a conocer a los indígenas. Ya no los ven cómo salvajes o bárbaros asesinos”. Un juicio más “humano”, podríamos resumir, es lo que presenta la corte penal misma, dando una cara más humana y flexible a un sistema de justicia hasta ese momento alejado e indiferente. La experiencia del juicio había cambiado, poco a poco, la percepción de los acusados. Sobre todo a reconocerlos cómo individuos por -y no obstante- sus diferencias culturales. En ese sentido podríamos entender la frase pronunciada por Zabarburú luego de la promulgación de la sentencia liberatoria: “Sinceramente, esto fue lo mejor que pude hacer”.
Son justamente esos mismos sentimientos los que esperamos que caractericen a la corte penal que será protagonista del nuevo juicio del Baguazo, que se abrirá en agosto 2017. En este segundo juicio oral, 25 awajún serán juzgados por la muerte de 12 policías en la Estación N°6 de Petroperú, masacre perpetrada el mismo 5 de junio de 2009 luego de los enfrentamientos en la Curva del Diablo.
Si, de un lado, no queremos caer en una situación de impunidad, del otro lado, tenemos también claros los extremos que una política de criminalización de la protesta, tal como la que actualmente se está practicando en Perú, puede conllevar. El fiscal de la Nación ha pedido cadena perpetua para los 25 acusados. Imposición del orden y mano dura contra una sociedad fragmentaria y salvaje, diría Sarmiento. ¿O una reglamentación disciplinaria entre el Estado y una parte de su población, todavía reacia a uniformarse al modelo de ciudadanía nacional?
Frente a este escenario tan polarizado, quienes seguimos el juicio anterior, quedamos perplejos y preocupados. ¿Quién tiene que hacer memoria de los errores del pasado? ¿Solamente los indígenas implicados en el Baguazo, o también el sistema de justicia y el gobierno peruano en general?
Luego de la audiencia de control del 9 de junio, quedamos atentos a otras novedades. Esperamos que ese cambio de fecha (si realmente ha sido una respuesta a las movilizaciones en Imaza del 5 y 6 de junio) se vuelva también una ocasión propicia para que la Corte reflexione acerca de sus aproximaciones hacia el universo awajún, y tome medidas que puedan ser las más adecuadas para entender el pasado y proponer una situación pacificadora por el futuro.

Sabiendo que ninguno de los acusados fue encontrado manchado de sangre o visiblemente implicado en la matanza de los 12 policías, planteamos a la corte penal la cuestión: Si los actuales acusados son inocentes ¿quiénes son los responsables? Y, también, ¿cuáles medidas de investigación serían las más deseables para reconstruir los acontecimientos, conscientes y respetuosas de las diferentes dinámicas locales?
En un clima social tan tenso, el sistema de justicia tiene que ser un órgano de reconstrucción de la paz y convivencia social, y no un motor de desenvolvimiento de nuevas luchas y resentimientos. Poniendo en discusión la funcionalidad de la cadena perpetua como forma de punición ejemplar, podemos empezar a pensar a un órgano de justicia más orientado hacia formas alternativas de sanción y de construcción del orden. Que se convierta en un espacio de acercamiento entre las instituciones gubernamentales y las minorías sociales más marginalizadas, y no en uno de profundización de esta histórica separación.
(Fotos: Silvia Romio)
También puedes leer:
Baguazo: Reflexiones sobre el juicio de la Curva del Diablo y la sentencia